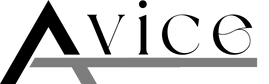Una percepción generalizada es que desde hace décadas no se veían en las capitales canarias tantos mendigos, enajenados y chiflados. Por supuesto en el pasado la pobreza era más visible. Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, fue siempre una ciudad entre humilde y pobretona, una capital administrativa sin un potente motor económico que la desarrollara y articulara económica y socialmente. Su puerto no pudo competir con el de Las Palmas de Gran Canaria ni antes ni después de la guerra civil (actualmente sufre una gestión cuidadosamente mediocre). Las descripciones de los viajeros sobre la capital tinerfeña a finales del siglo XIX y principios del XX todavía dan grima: desnutrición y a veces hambre, condiciones insalubres, cronificación de enfermedades infecto-contagiosas. Pero los que vivieron el relativo bienestar económico a partir de los años sesenta, con una clase media que se ampliaba sustancialmente y unos servicios sociales emergentes, pueden atestiguar que por entonces, y en las décadas siguientes, a los mendigos y demenciados de la ciudad los conocían por su nombre la mayoría de los habitantes. A menudo eran figuras del cruel folkore urbano. Lo que no significaba, como es obvio, que la pobreza no estuviera extendida. Nos enriquecimos un poco y sobre todo la pobreza se hizo más limpia, más aseada, más pudibunda.
Ahora no es así. El cambio es poliédrico y uno de sus inicios se produjo, a mi juicio, cuando estalló la crisis del 2008, cuyos efectos más duros se prolongaron durante más de un lustro. Además del aumento brutal del desempleo empezaron a prosperar (de nuevo) el subempleo y la economía sumergida y media generación de isleños (e isleñas) pasó del paro a las prestaciones y de las prestaciones a la jubilación sin paradas intermedias y con pensiones mezquinas. Al mismo tiempo se ha producido una crisis del modelo de familia que aunque sigue siendo una red de seguridad primaria ya no es la formidable institución de solidaridad intergeneracional de antaño. Fue también hace unos veinte o veinticinco años cuando se disparó el porcentaje de familias monoparentales en Canarias, con madres adolescentes o jovencísimas fustigadas precisamente por la miseria y la exclusión social: un fenómeno de feminización de la pobreza que en absoluto ha sido erradicado. Uno de los mendigos que pese a su actitud inofensiva más alarma en Santa Cruz es un sujeto de unos treinta años que grita desaforadamente por las calles a cualquier hora. Son aullidos que hielan la sangre y la llenan de cristales rotos. A veces entra en una perfumería y se pone sobre la camisa sucia y ajada unas gotas de Aqua de Giorgio y vuelve a las aceras enseguida. Su madre se preocupaba por controlarle y aplicarle un tratamiento de psicofármacos. La señora falleció prematuramente y ahora nadie atiende a su hijo, que deambula durante horas y horas por las calles chicharreras mientras de vez en cuando aúlla el lobo que le devora el cerebro.
Anteayer me senté en la terraza de un bar en el centro de la ciudad. Estuve ahí, consumiendo en total medio litro de café, durante aproximadamente una hora. En ese plazo de tiempo se me acercaron para pedirme unas monedas seis o siete personas. ¿Cuántos pueden practicar la mendicidad en todo el municipio? ¿Doscientas personas? ¿Quizás 300? ¿Una ciudad de 220.000 habitantes no puede asumir este problema social reconociendo toda su complejidad? Por supuesto, puede y debe, pero para eso es imprescindible un plan de atención social disruptivo y con recursos profesionales y técnicos suficientes que no espere solicitudes y certificados, sino que salga a la calle. Más planificación en la intervención pública, más agentes sociales y menos funcionarios, y la colaboración de un cabildo para conseguir más plazas sociosanitarias para las principales ciudades de Tenerife. Poner 20 camas más en el albergue de Santa Cruz es un chiste. Y de mal gusto.
Suscríbete para seguir leyendo